Recientemente se ha comenzado a hablar de una enfermedad de vieja data en el continente africano, pues aparentemente han comenzado a surgir algunos casos aislados en el resto del mundo y esto ha encendido las alarmas sanitarias que han quedado bastante sensibles a raíz de la pandemia ocasionada por el Covid-19. A continuación, te contamos ¿Qué se sabe sobre la viruela del mono?
¿Qué es la viruela del mono?
Es una enfermedad que tiene su origen en un virus y por su cualidad zoonótica puede transmitirse de animales a humanos y propagarse entre estos últimos.
Esta enfermedad debe su nombre al hecho de que fue detectada en simios de laboratorio en el año 1958, aunque la mayoría de los animales son propensos a contraerla y especialmente los roedores son capaces de transmitirla a las personas, tales como las ratas gigantes de Gambia, los hurones y perros de las praderas.
¿Dónde se encuentra esta enfermedad?
La viruela del mono suele estar presente en las selvas tropicales de la región central y occidental de África, región de la cual es endémica y donde viven los animales que pueden portar el virus responsable de desarrollarla.
Sin embargo, es posible que surjan casos aislados en el resto del mundo si alguna persona ha viajado a este continente y la llevó consigo a su lugar de origen sin haberse percatado del contagio.
¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
Los síntomas más evidentes de esta enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza y muscular, fatiga, inflamación de los ganglios y lesiones en la piel en forma de erupciones.
Por lo general, dichas erupciones surgen entre el primer y tercer día de manifestación de la fiebre. Pueden ser pocas o miles, planas o elevadas y llenas de líquido amarillento que genera costras, luego se secan y se caen. Suelen presentarse en la cara, palmas de las manos y plantas de los pies.
Dichos síntomas duran de dos a cuatro semanas y desaparecen sin tratamiento. Sin embargo, ante cualquiera de estas manifestaciones es fundamental acudir a un médico oportunamente.
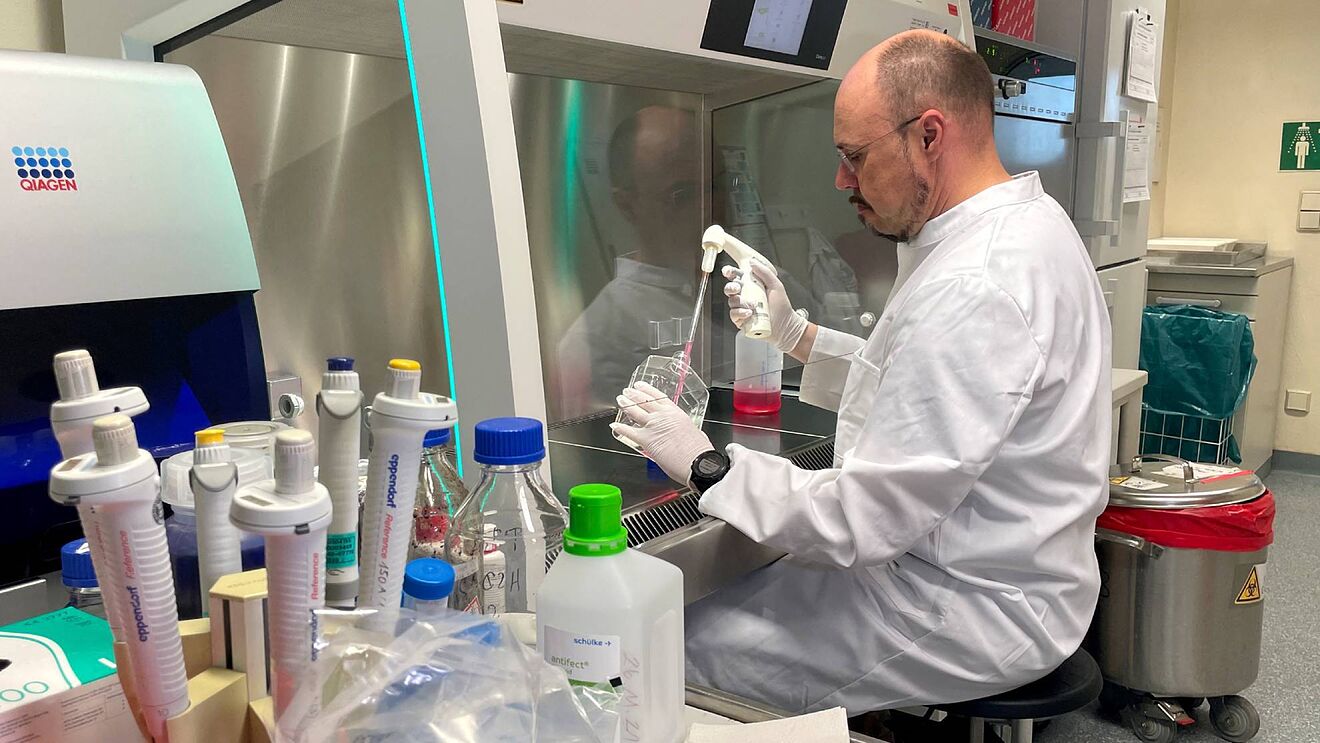
¿Es posible morir a causa de esta enfermedad?
Después de lo que ha ocurrido con el covid-19 en el mundo, esta es la inquietud más frecuente entre las personas. En la mayoría de los casos sus síntomas desaparecen de manera espontánea en pocas semanas pero algunas personas pueden sufrir complicaciones con riesgo de muerte.
Las personas más vulnerables en este caso son los bebés, niños y aquellas que tienen un sistema inmunológico débil por causa de otra enfermedad.
Dichas complicaciones incluyen infecciones en la piel y oculares, neumonía y pérdida de la visión. Sin embargo, sólo entre el 3% y 6% de los afectados por esta enfermedad han muerto, por lo que se trata de un porcentaje bajo aunque se debe considerar que los países donde se manifiesta la viruela del mono pueden manejar una contabilidad limitada al respecto.
¿Cómo se transmite esta enfermedad de animales a humanos?
El contagio de esta enfermedad es posible cuando la persona está en contacto con un animal infectado, ya sea roedor o primate, el cual actúa como huésped de este virus.
En consecuencia, se puede disminuir el riesgo de contraer esta enfermedad evitando el contacto con estos animales salvajes, sobre todo los muertos o enfermos y eso incluye su sangre y carne.
¿Cómo se contagia entre las personas?
La persona que se encuentra infectada por la viruela del mono puede contagiar mientras tenga síntomas a través del contacto físico. Esto incluye erupciones, fluidos corporales y costras.
De manera indirecta también se puede transmitir esta enfermedad, en caso de que el infectado toque algún objeto y luego lo haga una persona sana, tales como ropa, lencería, toallas y cubiertos.
Las mujeres infectadas también pueden transmitir el virus a sus bebés a través de la placenta pero aún no está claro si las personas asintomáticas son capaces de contagiar a otras.






